El Gordo Motoneta – Juan Pablo Rodano
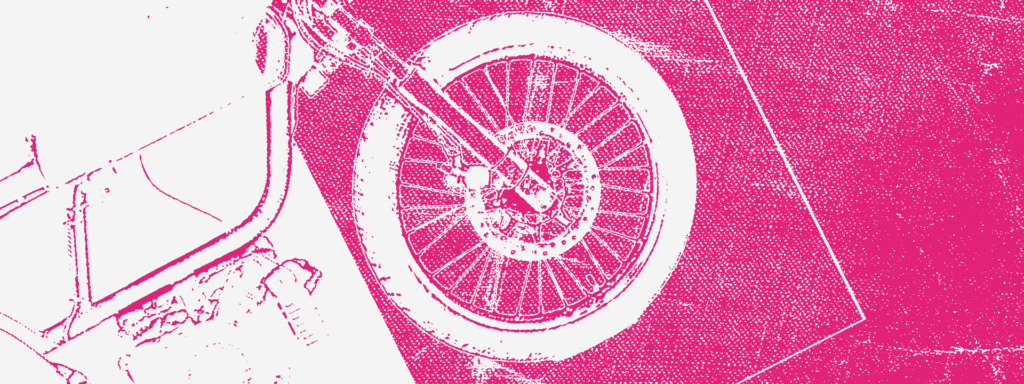
No puede parar. El Gordo Motoneta no puede parar, cantaban cada vez que pasaba por el barrio. Ya no vive ahí, pero lo frecuenta para visitar a su vieja. Le siguen diciendo Gordo por la panza prominente y peluda, y por la moto, que ya le está haciendo ruidos bárbaros por todos lados.
Usa camisa abierta, lentes espejados que no se saca ni a las diez de la noche, bermuda de jean y ojotas con medias. ¿Acaso todos visten así, o es solo el Gordo quien lo hace? Está ancho, pelado, lleno de tatuajes de bandas que ya no escucha. De hecho, su primer tatú fue uno de La Renga, que se hizo en un lugar de mala muerte. Ni siquiera escuchó el último disco ni sabe cuándo volverán a tocar.
A veces uno, de pendejo, hace cosas de las cuales se arrepiente en un futuro, cuando llegan los 45 pirulos.
Pero no es el caso del Gordo.
Fue su pasado, que en algún momento fue presente, y le copó hacerlo. Es parte de su historia.
El Gordo Motoneta no puede parar, siguen diciendo. Hace quince años se fue de este barrio de mierda, y siguen con la misma historia.
Sí, es gordo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que comer? ¿Qué tiene que dormir? ¿Qué tiene que trabajar? Simplemente es gordo, tiene moto, le gustan las mujeres, aunque no sale con ninguna porque está soltero. Sus amigos ya tienen familia, trabajos fijos, hablan de aportes, del dólar oficial, blue, MEP, PEP, CGT y no sé cuántos más, y él la verdad que no entiende ni bosta.
Hace unos días volvió al barrio para ver a su vieja, como siempre. En la plaza de la esquina, había unos pibes tocando la guitarra y no lo reconocieron.
Justo a él.
El más conocido de todos, el de las anécdotas dudosas, el que decían que una vez se tatuó en lo de un chabón que pinchaba con tinta de birome.
Siempre visitaba y se iba, pero esa noche se quedó un rato más. Se compró una birra en el kiosco de Tito, el de la esquina de siempre, y se sentó en la reposera que saca cuando baja la persiana. El parlante tiraba cumbia y reggaetón, pero bajito. Pasaron un par de pibes en bici. Ni lo miraron. En una época se frenaban todos a saludarlo. Hoy, nada.
—Che, Tito —dijo, con la lata medio caliente en la mano—, ¿qué onda con la música de ahora? ¿Es normal que digan «bebecita» en todas las canciones?
Tito se rió, pero ni lo miró. Estaba en el celu.
El Gordo se quedó callado. Miró para la calle. A lo lejos pasaba un pibe con una remera de Wos. Se la quedó viendo un rato. Se tocó el tatuaje de La Renga en el brazo. La tinta ya parecía un mapa borroneado, como esos del Gauchito Gil en la piel de cualquier ex convicto. Se lo hizo en 2002, hace 23 años, después de un pogo en River que lo dejó con un chichón y sin billetera. Fue feliz ese día. O eso cree.
—Una vuelta me subí al escenario con una banda tributo a Los Redondos, ¿sabías? —le dijo a Tito, que seguía scrolleando—. Me subí y canté Ñam fri fruli con una bermuda que se me cayó en pleno solo de saxo.
Silencio.
—Estaba en pedo, obvio —agregó. Y se rió solo.
Un auto pasó lento, con los vidrios bajos. El tema que salía por los parlantes era de La Bersuit. El estribillo que lo seguía desde siempre:
“El Gordo Motoneta no puede parar…”
Cerró los ojos. Sonrió. Le dio un trago largo a la birra.
Tito lo miró de reojo.
—Che, Gordo… Vos te hacés el otro, pero seguís en la misma…
—Un poco tenés razón —le dije.



